El arte es libre
No somos muchos; en absoluto todos los que él merecería que fuéramos. A lo sumo seis personas, contando al camarero, que levantamos la vista de la taza de café y perforamos el humo con nuestras miradas en dirección al escenario cuando suena el primer acorde.
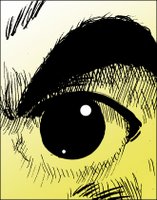 - Tranquilos —le susurra al micrófono con una voz que se sostiene en la risa y en la timidez, y recorre el aire del bar hasta nuestros oídos—. Es sólo una prueba de sonido. Hasta las ocho no empieza el espectáculo.
- Tranquilos —le susurra al micrófono con una voz que se sostiene en la risa y en la timidez, y recorre el aire del bar hasta nuestros oídos—. Es sólo una prueba de sonido. Hasta las ocho no empieza el espectáculo.
La última palabra la arrastra como si se tratara de un zapato que le fuera grande, y el bar se silencia en una sonrisa colectiva. Todos, sin excepción, giramos las sillas hacia el escenario, preparados para disfrutarlo con toda comodidad. Se pone nervioso. Se le nota en la manera como evita levantar la cabeza. Lleva muchos años haciendo música, tocándola en estaciones, vagones de tren, callejuelas, garajes de amigos, compartiéndola con cualquiera que quiera escucharla. Pero hace muy poco que toca en un escenario de verdad, con un micrófono, un piano a sus espaldas y un foco cuya luz pende sobre su cabeza como una espada de Damocles.
— ¿Algún tema en concreto? —levanta los ojos y las cejas hacia nosotros, sonríe, mira al camarero. Se trata de un ritual que sólo los que llevamos años siguiendo su clandestina trayectoria musical conocemos. Cuando lanza esa pregunta al aire siempre hay alguien que sugiere un tema, a veces un clásico de Dylan, otras algo más movido, algo de Jimi Hendrix, cualquier sugerencia es recibida con una amplia sonrisa y un casi inmediato acorde de guitarra que parece tener grabadas en las cuerdas todas las canciones de la historia de la música. Pero hoy nadie se atreve a romper el silencio. Tal vez el escenario nos intimida también a nosotros, o quizás no nos atrevemos a dificultarle las cosas pidiendo algún tema que no haya preparado previamente, como si no supiéramos que no ha preparado nada, que él no necesita de esas cosas.
Tras una corta espera, de la guitarra escapa algo parecido a una serpiente que se enrolla por nuestros tobillos y nos obliga a moverlos, fieles esclavos de una secta inapelable que arrastra luego las palmas de nuestras manos hacia las mesas y menea nuestras cabezas de manera casi invisible al ritmo de la bola de música y luz en que se ha convertido ya Totakeke. La timidez y el miedo han desaparecido completamente, y la música parece haber poseído su cuerpo y su voz, o tal vez sería más preciso decir que su cuerpo y su voz han poseído a la música, y todo pasa por las cuerdas de esa vieja guitarra que parece ahora blandir la espada hacia nosotros y brilla y se retuerce como un animal herido de vida.
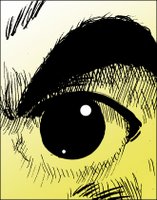 - Tranquilos —le susurra al micrófono con una voz que se sostiene en la risa y en la timidez, y recorre el aire del bar hasta nuestros oídos—. Es sólo una prueba de sonido. Hasta las ocho no empieza el espectáculo.
- Tranquilos —le susurra al micrófono con una voz que se sostiene en la risa y en la timidez, y recorre el aire del bar hasta nuestros oídos—. Es sólo una prueba de sonido. Hasta las ocho no empieza el espectáculo.La última palabra la arrastra como si se tratara de un zapato que le fuera grande, y el bar se silencia en una sonrisa colectiva. Todos, sin excepción, giramos las sillas hacia el escenario, preparados para disfrutarlo con toda comodidad. Se pone nervioso. Se le nota en la manera como evita levantar la cabeza. Lleva muchos años haciendo música, tocándola en estaciones, vagones de tren, callejuelas, garajes de amigos, compartiéndola con cualquiera que quiera escucharla. Pero hace muy poco que toca en un escenario de verdad, con un micrófono, un piano a sus espaldas y un foco cuya luz pende sobre su cabeza como una espada de Damocles.
— ¿Algún tema en concreto? —levanta los ojos y las cejas hacia nosotros, sonríe, mira al camarero. Se trata de un ritual que sólo los que llevamos años siguiendo su clandestina trayectoria musical conocemos. Cuando lanza esa pregunta al aire siempre hay alguien que sugiere un tema, a veces un clásico de Dylan, otras algo más movido, algo de Jimi Hendrix, cualquier sugerencia es recibida con una amplia sonrisa y un casi inmediato acorde de guitarra que parece tener grabadas en las cuerdas todas las canciones de la historia de la música. Pero hoy nadie se atreve a romper el silencio. Tal vez el escenario nos intimida también a nosotros, o quizás no nos atrevemos a dificultarle las cosas pidiendo algún tema que no haya preparado previamente, como si no supiéramos que no ha preparado nada, que él no necesita de esas cosas.
Tras una corta espera, de la guitarra escapa algo parecido a una serpiente que se enrolla por nuestros tobillos y nos obliga a moverlos, fieles esclavos de una secta inapelable que arrastra luego las palmas de nuestras manos hacia las mesas y menea nuestras cabezas de manera casi invisible al ritmo de la bola de música y luz en que se ha convertido ya Totakeke. La timidez y el miedo han desaparecido completamente, y la música parece haber poseído su cuerpo y su voz, o tal vez sería más preciso decir que su cuerpo y su voz han poseído a la música, y todo pasa por las cuerdas de esa vieja guitarra que parece ahora blandir la espada hacia nosotros y brilla y se retuerce como un animal herido de vida.

El bar desaparece, la materia misma desaparece y por un momento somos todos parte de esa guitarra y de esa voz animal, y los que se encuentran cerca de El Alpiste, aquellos que no se han decidido a entrar, intimidados tal vez por el alto precio del café, o que no han considerado suficientemente interesante el espectáculo de un cantante desconocido, aquellos que han preferido pasear por el pueblo recogiendo manzanas, o permanecer en la orilla del río pescando, o tumbarse a contemplar las constelaciones, todos, en algún lugar de sus cuerpos deben forzosamente sentir algo extraño; se tocan el estómago, se llevan la mano al corazón y le sonríen al cielo, o a los peces, o a las frutas, en un incomprensible ataque de entusiasmo que se apresuran en nombrar cursilería y eliminar de sus memorias centrándose de nuevo en lo que estaban haciendo.
Cuando el concierto termina estamos todos un poco más vivos, un poco más unidos, a pesar de no conocernos, y antes de abandonar el lugar recogemos del escenario los CDs que Totakeke deposita a sus pies al final de cada actuación. Son sus canciones, grabaciones caseras que tal vez algún día lleguen a manos de algún productor impresionado que le ofrezca la posibilidad de grabar un disco en las mismas condiciones de muchos músicos con muchísimo menos talento que él. Pero si algún día eso llega a ocurrir lo más probable es que Totakeke rechace la invitación y prefiera seguir gozando de su música en lugares selectos, callejuelas, garajes, bares como El Alpiste. Al fin y al cabo, cuando se le interroga acerca de la curiosa costumbre de regalar sus canciones, Totakeke levanta las cejas, sonríe mirando al suelo y responde:
— A mí me mueve el arte y no el comercialismo. ¡Y el arte es libre!

No hay comentarios:
Publicar un comentario