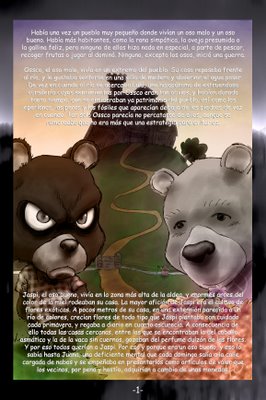La incipiente adicción de Fresquito al fútbol americano amenaza con convertir este blog en uno más de los miles de blogs que empezaron su vida con ilusión y acabaron luego abandonados, condenados a flotar en la blogosfera con la misma sonrisa bobalicona con que nacieron, abandonados sin compasión. Como los cuadernos que se empiezan en el cole en septiembre, y se estrenan con buena letra y el uso de múltiples bolígrafos de distintos colores —rosa para el título, azul para los números, negro para las letras, amarillo para la fecha—, para acabar arrugados, sucios y llenos de garabatos hechos con el primer bolígrafo que se tiene a mano.
Eso va a sucederle a Ynis si Fresquito no recupera el juicio. Y dado que eso parece algo difícil, al menos a corto plazo, me veo obligada a hacer algo. Algo como colgar uno de mis aclamados cuentos que sin duda os mantendrá, a vosotros, lectores anónimos, ávidos de nuevas actualizaciones. Todo sea por el bien de Ynis.
Cuento sin título (y largo, sabe Dios que largo)
Yo te oía, pero tuve que ignorarte para no volverme loca. Me decías ve, y me decías hazlo y me decías dilo, y luego, cuando no te hacía caso, te enfadabas conmigo; podía notar tu rabia en mi cabeza, rozándome el cráneo, amenazándome con convertir en realidad mis peores pesadillas. Al principio te hice caso porque tenía miedo. Miedo al destino, y a las represalias, confianza en tu inexistencia, en que fueras tan sólo la voz de mi intuición. Pero te enfadabas. Debía hacer las cosas cuando me las ordenabas, y tal como tú querías que las hiciera. Una vez me pediste que limpiara todas las persianas de la casa. Para distraerme, dijiste, para hacer algo positivo con mi ociosidad, para aprovechar la energía física propia de mi juventud. Las bajé, tal como sugeriste, y pasé dos horas limpiándolas bajo la luz de la lámpara del comedor. Cuando llegó mi madre me encontró de rodillas frente a la persiana del balcón, chorreando suciedad, sumida en la noche de las cuatro de la tarde. Su reacción fue hasta cierto punto previsible; abrió mucho la boca, preguntó qué estaba haciendo, por qué limpiaba las persianas, por qué tenía la luz encendida; se acercó mucho a mí, buceó en mis ojos, preguntó: ¿estás bien? Odio esa pregunta retórica que sólo admite como respuesta aquello que es obvio que es mentira. Sí, claro, respondí. Luego volví a subir las persianas, que gotearon polvo durante un buen rato, me duché, puse cara de felicidad, y cuando mi madre volvió a mirarme a los ojos, confundida aún, asustada, le di un beso en la mejilla y salí a dar un paseo. No me preguntó nada más. Y tú te enfadaste. Empezaste a llamarme cobarde, irresponsable, a pedirme a gritos que hablara con ella. Pero no podía hablarle de ti, y eso lo sabías muy bien. Si lo hubiera hecho me hubiera mandado a un psicólogo, o a un psiquiatra, a cualquier matasanos cargado con pastillas destinadas a hacerte desaparecer. Y eso tú no lo querías, sólo querías que hablara con ella de otros aspectos de mi vida; de Carlos, de Amanda, del acné y los kilos de más, del futuro. Que fingiera ser una joven normal con problemas absurdos y la hiciera sentirse una madre normal con una hija tan absurda como todas las demás. No podía. Y te enfadaste. Me empezaste a gritar. Me llamaste pusilánime, ególatra, timorata. Usabas ese tipo de vocabulario anticuado y lo repetías sin parar durante la noche, como música de fondo de todos mis sueños y pesadillas.
Empecé a odiarte. Me exigías cosas que no podía hacer. Querías que me pusiera en ridículo en pos de mi supuesto bien que nunca llegaba. Tampoco llegaban los castigos, o eso parecía al principio. Cuando me pediste que besara al hombre del bar, el que mostraba parte de su trasero sobre la línea de los tejanos, el que sudaba sin parar al tiempo que llenaba su enorme estómago de cerveza y se secaba el bigote mojado con el antebrazo, y me sonreía, me sonreía porque me habías obligado a mirarlo y a sonreírle, no pude hacerte caso. Tuve miedo de que me violara, de que me siguiera hasta mi casa, de que me cogiera del brazo y me lanzara al suelo y me destrozara. Pero sobre todo sentí asco. Y me levanté, fui a pagar la cuenta No, el señor ya ha pagado por ti y la cara socarrona del camarero, y esa sonrisa repugnante más cercana, casi pude olerla, y tú que me ordenabas, que me gritabas, que me alejabas de la realidad a la que pretendías acercarme por mi bien. Noté las miradas en mi espalda como monos obesos agarrados a mis costillas, las colas rozándome las orejas, las patas tapándome los ojos. La puerta se cerró tras de mí y en la oscuridad de la calle tuve más miedo de ti que del hombre. Caminé de prisa, aterrorizada por el enorme silencio que guardabas en mi cabeza, temiéndome a cada paso un desenlace terrible. Imaginaba la muerte de mi madre, la enfermedad de mi madre, accidentes, infartos, sangre, hospitales, ausencias definitivas. Llegué a casa con el corazón en el cuello, y cuando la vi sentada en el sofá viendo la tele, los ojos se me llenaron de lágrimas y me metí en el lavabo a llorar. Seguías callada cuando me lavé los dientes, cuando dije buenas noches, cuando me dormí. Sólo en sueños te atreviste a volver a hablar, y esa vez tu voz sonó suave, aterradoramente cariñosa. Desperté en medio de la noche; no sé si grité, imagino que no, porque nadie acudió en mi ayuda como había pasado otras veces. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me ibas a matar, y a pesar de ello logré levantarme de la cama y escribir en una hoja el nombre de mi asesina, tu nombre, la palabra que te describe, seas quien seas. Volví a dormirme creyéndome muerta, y cuando desperté por la mañana el garabato nocturno me pareció infantil y me arrancó una sonrisa.
Te odiaba. Me dije que no me dabas miedo. Me dije que no te oía, y lo repetía cada vez que me hablabas, no te oigo, no te oigo, no te oigo, en voz alta en el autobús, ante las miradas atónitas y morbosas de los viajeros, por la calle, andando con los brazos cruzados como si mi cuerpo necesitara mi propio abrazo para exorcizarte. Mi madre volvió a preguntarme si estaba bien, se lo confirmé, y un día me di cuenta de que era verdad. No te habías callado, seguías tu perorata incansable, me insultabas, me aconsejabas, me sugerías por mi propio bien. Pero lo hacías de un modo menos agresivo, en voz baja, y a veces incluso te ponías a cantar conmigo; escuchábamos juntas los discos de Mecano, cada una fingiendo que la otra no estaba, y cantábamos y yo me reía porque me sentía loca, pero era una manera agradable de estar loca y de serlo y de vivirlo. Al cabo de un mes me llamaron al instituto. Mi madre había caído por las escaleras. Nada grave, está bien, no te asustes, ve al hospital. Fui. Por el camino me temblaban las piernas y todas las articulaciones, y tú me seguías hablando y yo te escuchaba. No me atrevía a ignorarte. Incluso te pedí que todo fuera bien, te llegué a prometer que haría lo que fuera si protegías a mi madre, si hacías que estuviera bien. Llegué a ese lugar de blancos sucios y esperanzas sucias y olor aséptico, y mi madre me sonreía, y estaba bien, un poco pálida, una pierna rota, su preocupación y la mía eran opuestas y aún con una sola pierna buceó en mis ojos y me lo confirmó: Estoy bien, no ha sido nada, tranquila.
Me convertí en tu esclava durante un tiempo. Por miedo y por una especie de extraña deuda, te obedecía. Además tus órdenes no eran tan desproporcionadas, eran incluso razonables, y obedeciéndolas estudié más de lo necesario, compré unas cortinas nuevas para el comedor, hice dos veces autostop para llegar antes a casa y pasé tres tardes en una residencia de ancianos asegurando que necesitaba la experiencia para un trabajo del instituto. No pude obedecer tu última orden. ¿Cómo podía creer que si me lanzaba a las vías del metro no me iba a ocurrir nada? Los primeros días me acercaba, miraba la distancia entre las vías, el roce cortante de las ruedas cuando el convoy llegaba, serpiente enorme y angustiada. Tú insistías, me amenazabas, me hablabas de enfermedades y muerte, y una vez fingí que mi carpeta resbalaba hacia las vías y bajé a buscarla, poco antes de que aparecieran las luces. La gente gritó, un hombre se lanzó y me subió en brazos, una mujer rubia y obesa me gritó tan fuerte que no pude oírte. Cuando por fin me alejé por el pasillo, abrumada, pude oír tu risa.
El desprecio era mayor que el miedo. Compré una libreta de tapas rojas y cuando me hablabas la abría y escribía todo lo que me decías. Me convertí en tu secretaria, en la escribana del diablo, en el espejo fiel de todos tus pensamientos. Si me amenazabas con algo que aún lograba asustarme abría la libreta, y tras apuntar la amenaza leía todo lo que me habías dicho hasta el momento y me daban ganas de reír. Me parecías ridícula, absurda, desproporcionada, teatral. Y me reí de ti. Me reí tanto que te cansaste y te fuiste.
Me he acostumbrado al silencio, a oír sólo mis propios pensamientos, a hacer sólo lo que a mí me apetece hacer, sin órdenes, sin consejos, sin amenazas. Tú sigues observándome, lo sé porque te veo en otros. Te alojaste una temporada en un vecino. Lo veía en la ventana por las noches; subía y bajaba las persianas, una, dos, tres veces; a veces se asomaba y miraba la calle con una sonrisa ciega, se llevaba las manos a la cabeza, gritaba, cerraba las persianas de golpe. Yo lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero nunca me atreví a visitarlo, darle un abrazo, hablarle de ti. Sabía que era lo que tú querías que hiciera y por eso no lo hice. Un día su persiana dejó de levantarse y no lo volví a ver. Ayer, justo ayer, te vi en una niña. Yo caminaba entre la gente, en la calle más transitada, aquella en la que te gustaba insultarme cuando aún te creía. Me viste a pesar de todo, desde una niña de apenas dos años, desde un cochecito me viste y me vi obligada a mirarte. Y me sonreíste. Una sonrisa suave, dulce como cuando me hablabas por las noches. Yo te aguanté la mirada un segundo, dos, concentré en mis ojos todo el odio que aún te guardo en las entrañas. Luego me abrí paso entre la gente, corrí como si me persiguiera un hilo de fuego, corrí y grité para que sepas que no vas a volver, no vas a volver, no vas a volver, no vas a volver.